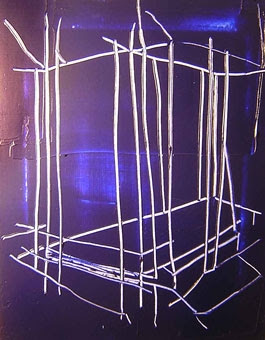FuckingBeauty, una
intervención de Miguel Fructuoso en el Museo Naval de Cartagena para La Mar de
Músicas
El
proyecto que desarrollará Miguel Fructuoso durante La Mar de Músicas en el
Museo Naval de Cartagena es un mural en el que, bajo el título FuckingBeauty se
pretende mostrar la belleza y la alegría de vivir de los países del sur de
África
Busco un poco de
Africa en el jardín
Entre el
oleandro y el baobab
Como hacía de
niño
Pero aquí hay
gente
Yano se puede:
están regando tus rosas,
No está el león
Quien sabe dónde
está
Paolo Conte.
Azul
En la
cultura colonial se diluyeron los principios de la ilustración. Las hazañas de
las naciones europeas redujeron al hombre a la mínima expresión bajo un manto
de salvación que ocultaba un profundo desprecio a las culturas autóctonas.
Sin
embargo en ese viaje perdieron las dos partes; Africa quedó relegada a un
tercer mundo cuyas fronteras se delimitaron entonces, y nosotros perdimos la
riqueza e intensidad de su memoria, de los lugares. No aprendimos la alegría de
bailar en la calle. La magia de los lugares míticos e ignotos se desdibujó en
mitos literarios tan transitados en nuestro imaginario como olvidados en el
viaje real.
Hoy los principios macroeconómicos
nos hablan de potenciales basados en los hidrocarburos a cambio de
desnaturalizar la riqueza real, natural e histórica de naciones con identidades
tan fuertes como las nuestras.
La intervención de Miguel Fructuoso
en el Museo Naval para La Mar de Músicas 2012, un mural de grandes
proporciones, profundiza en esas fracturas eurocéntricas en colisión con el
color, con la vitalidad y la alegría de los países del sur del continente
africano. Partiendo de sus viajes a Mozambique, Maputo y Sudáfrica en los
últimos años, el trazo geométrico que deriva de las vanguardias históricas se
contamina del devenir de un arte que no es sino un canto a la vida, a la
majestuosidad de los instintos en paraísos remotos.